EL NACIMIENTO Y LA MUERTE VISTOS DESDE LA REALIDAD DE LA PERSONA
Julián Marías
Ha ocurrido en filosofía con frecuencia el olvido de partes de ella misma. Todos recordamos aquella vieja idea de Aristóteles, sorprendente cuando pensamos en la fecha en que él vivió, de que la sabiduría se había perdido varias veces y recuperado otras tantas. En cierto modo, la filosofía después de Kant olvidó a Kant; en los últimos decenios se está produciendo un olvido de Husserl. No quiero decir que Husserl esté olvidado en absoluto, quiero decir que se prescinde de su existencia, de lo que Husserl hizo. Por ejemplo, tengo la impresión de que se lee muy poco su libro capital, las Investigaciones lógicas, y especialmente el tomo 1. la “Critica del psicologismo”. Es un tema sobre el cual existe un texto español particularmente interesante y que yo no sé si ha sido reeditado; en todo caso, es poco leído. Se trata de la tesis doctoral de José Gaos, que versó precisamente sobre “La critica del psicologismo en Husserl”*, un texto que seria interesante reimprimir y volver a poner en circulación.
* Nota: Acceso a la tesis doctoral de Gaos, en el enlace.
La obra de Husserl, especialmente la primeriza, representa una reacción contra ciertos modos mentales dominantes en la filosofía del último tercio del siglo XIX. Las Investigaciones lógicas son de 1900 precisamente. Husserl proponía un positivismo ra- dical frente a un parcial positivismo, el positivismo de Comte y de todos los continuadores de Comte, especialmente de todos los psicologistas. La idea nuclear de Husserl consistía precisamente en que hay que aceptar toda realidad en su forma propia de presentación. Es decir, que una actitud realmente positivista tiene que aceptar toda realidad, sea ella como quiera y se presente como se presente. Justamente esto le permitió restablecer el carácter propiamente lógico de la lógica o el carácter ético de la ética o el carácter estético de la estética y no reducirlas, por una identificación de sus contenidos con sus actos, a capítulos de la psicología, y también le permitió reivindicar los objetos ideales.
Tengo la impresión de que esta tesis sumamente rigurosa de Husserl, que tiene 70 años de vida, ha quedado, no enteramente descartada, pero si olvidada. En un fenómeno de epokhé, para emplear un término husserliano, ha quedado todo eso desconectado y por tanto inoperante. Se está reestrenando una actitud que recuerda muchas veces la inquisición científica de que hablaba Unamuno o el terrorismo de los laboratorios de que hablaba después Ortega. Es decir, cuando una realidad no se ajusta al esquema intelectual que previamente se ha forjado uno, se la elimina y se la declara inválida.
Por otra parte, a veces respecto de ciertos problemas se decreta su insolubilidad. Ahora bien, tal insolubilidad es siempre cuestionable es muy difícil probar la insolubilidad de un problema: aun supuesto que pudiera probarse, se probaría simplemente dentro de ciertos supuestos intelectuales, de manera que si estos supuestos se alteran, lo insoluble puede resultar soluble Incluso aunque pudiera probarse la insolubilidad de un problema, esto, que científicamente tendría mucha gravedad, filosóficamente seria irrelevante, porque la filosofía no necesita resolver sus problemas. Un problema científico insoluble deja de ser un problema, un problema filosófico es un problema sea insoluble o no. El criterio de la posibilidad o imposibilidad de encontrar una solución hay que sustituirlo por otro más importante filosóficamente, el de la necesidad.
Tomemos un ejemplo de un orden distinto, pensemos en la felicidad. No es difícil probar que la felicidad es imposible; al revés, es bastante fácil demostrar que la felicidad en este mundo es, por razones formales y sumamente claras, imposible. Pero con ello no hemos adelantado nada, la felicidad sigue siendo necesaria, el hombre necesita ser feliz y no puede renunciar a intentar ser feliz. Aunque sepa que es imposible, la necesidad es mucho más importante que el problema de la posibilidad o imposibilidad. Del mismo modo la filosofía no puede prescindir de lo que necesita saber, porque, si lo hace, automáticamente pierde su radicalidad y entonces deja de ser filosofía, se convierte en otra cosa. Es decir, el hombre, cada hombre individual, puede renunciar a la filosofía, puede no hacer filosofía; la filosofía en cambio no puede renunciar a ella misma, no puede renunciar a sus requisitos. Por otra parte, y finalmente, la filosofía no se reduce nunca a unos métodos dados, no podemos prejuzgar los limites de la filosofía. Esta descubre otros métodos nuevos para los cuales puede ser accesible lo que antes se juzgaba inaccesible. En otros términos, la filosofía consiste muy principalmente en lo que podría- mos llamar el incremento de la razón. (Prefiero hablar de incremento, más que de progreso, pues la palabra progreso tiene un carácter local, de marcha hacia adelante y esto no es seguro que se dé siempre en la filosofía).
La razón justamente va tomando posesión de si misma y va descendiendo a estratos cada vez más profundos (aunque puede naturalmente superficializarse y sufrir un retroceso) y por consiguiente se abren nuevas áreas de planteamiento de los problemas filosóficos. Por esto, si se examina la historia de la filosofía, se verá que normalmente su problemática cambia no tanto porque los problemas se resuelvan, sino porque se disuelven, es decir, porque lo que era problemático deja de serlo, porque la situación en que está la vida humana y la mente humana no requieren ya la solución del problema, probablemente porque ha sido asumido por otro planteamiento más radical.
En el último libro filosófico que he publicado, y cuyo titulo es Antropologia metafisica, he decidido hacer algo sumamente modesto pero que me ha parecido significativo: plantear y no aplazar constantemente los problemas de los cuales no hay más remedio que dar razón si uno quiere realmente saber a qué atenerse. La filosofía ha tenido la tentación (a la cual he sucumbido incontables veces, por eso puedo decirlo), de confiarse al futuro. Los filósofos suelen decir: hay que plantear tal problema, habría que tratar tal cuestión, habría que ver tal cosa, y siempre confían en hacerlo en el futuro o en que lo hagan otros, que siempre es mucho más cómodo. Por una vez he pensado que quizá valía la pena no seguir esta práctica y plantear honestamente, en la medida que es posible, dada la modestia de mis recursos intelectuales, esos problemas que hay que resolver, que por lo menos hay que plantear, sin plantear los cuales es ilusorio todo intento de saber a que atenerse. Por lo menos se trata de delimitar en qué sentido no puede uno saber a qué atenerse. Esto por lo menos es una de terminación a la cual siempre se puede llegar.
En este libro decía yo que, a semejanza y diferencia a la vez de las cuatro preguntas fundamentales a las cuales reducía Kant la filosofía en sentido mundano, creo que las preguntas fundamentales de la filosofia son dos, y que éstas a su vez no se pueden reducir a una como Kant hacia finalmente: ¿qué es el hombre? (con lo cual lo reducía todo a la antropología), sino que son esencialmente irreductibles. Esas dos preguntas son: ¿quién soy yo? ¿qué será de mi?
Decía que son irreductibles porque están en una relación reciproca sumamente curiosa. En la medida en que contesto a una de ellas, no puedo contestar a la segunda, y en la medida en que con- testo a la segunda no puedo contestar a la primera. Quiero decir que si yo sé quién soy, es decir, si me entiendo a mi mismo como yo, como persona, como un quién, entonces me encuentro que soy una realidad viniente, una realidad abierta, nunca dada y, por tanto, radicalmente expuesta, vulnerable y formada de constitutiva inseguridad e incertidumbre, y consiguientemente no puedo saber qué será de mi. Y en la medida en que puedo alcanzar seguridad y puedo saber qué será de mi, me he cosificado y he perdido el carácter rigurosamente personal, he sustituido el quién soy, por un qué, y entonces en esa medida justa no puedo saber quién soy.
Son dos preguntas, por tanto, cuyas respuestas se excluyen, pero al mismo tiempo y esto es fundamental, no puedo renunciar a ninguna de las dos como pregunta, es decir, tengo que hacerme las dos preguntas, pero cuando alcanzo certeza respecto de una, no puedo contestar la otra. En esta perspectiva, que es rigurosamente personal, creo que habría que plantear dos problemas: el problema del nacimiento y el problema de la muerte. Ellos van a llevarnos de un modo indirecto, pura y estrictamente filosófico y no teológico, al tema de esta reflexión.
Del problema del nacimiento y de la muerte me ocupé hace muchos años desde perspectivas considerablemente distintas. Primero en 1943 en mi libro Miguel de Unamuno, después en la Introducción a la Filosofía en 1947. Ahora, en este último libro de que hablaba, he tomado una tercera perspectiva bastante distinta, la que llamo la estructura empírica de la vida humana.
Explicaré en pocas palabras el significado que doy a esta expresión. Entre la vida humana individual, circunstancial, absolutamente concreta, la mía, o la de cada uno, y la vida humana en general, que estudia una teoría general analítica de la vida humana, se interpone, a mi juicio, una zona intermedia sin la cual no es posible pasar de la una a la otra. Esta zona está determinada por aquellas determinaciones de la vida humana que sin ser intrínsecamente necesarias, sin ser -digamos- esenciales a la vida humana, sin ser requisito indispensable, no son en modo alguno accidentales o individuales o puramente azarosas, sino que tienen un carácter estructural y empírico, son empíricas pero no meramente fácticas o accidentales, sino que tienen un carácter de estructura, son la forma concreta en que aparece de un modo estable y duradero o permanente eso que llamamos vida humana.
La vida humana seria posible de muchas formas, pero de hecho la vida humana tiene una serie de estructuras concretas, variables en la historia; y justamente el conjunto de esas estructuras es lo que llamamos el hombre. Por esto precisamente la antropología es para mi el estudio de la estructura empírica de la vida humana.
Ahora bien, desde este punto de vista, si yo planteo en esta perspectiva personal y biográfica, el problema del nacimiento y la muerte, estoy hablando de mi nacimiento y mi muerte o los de cualquiera que se me presente justamente como persona, es decir, como un quién y no como un qué. Lo fundamental para entender este punto de vista es justamente la irreductibilidad del quién respecto del qué. La filosofía confunde reiteradamente el quién y el qué y es interesante que en el uso lingüístico la distinción es perfectamente clara. Si ahora oimos una explosión, preguntaremos: ¿qué pasa? ¿qué es eso? Si oímos el golpe de unos nudillos en la puerta, ninguno preguntará: ¿qué es?; todos preguntarán: ¿quién es? A pesar de lo cual la filosofía y la ciencia llevan 2500 años preguntando qué es el hombre, pregunta radicalmente equivocada, que naturalmente no puede dar más que respuestas equivocadas. El hombre en alguna medida es qué, pero justamente es un qué porque es un quién y no a la inversa. Esto es justa mente un ejemplo de falta de positivismo, el desconocimiento del “quién” como realidad irreductible a todo “qué”.
Pensemos en lo que significa la noción de nada; se emplea de dos formas: se emplea, sin más, nada, o se emplea con un articulo, sustantivada, la nada. El carácter de la nada con articulo tiene ciertamente una positividad; hablamos de la nada porque es imaginada precisamente como inminencia o amenaza de nada, de aniquilación.
Pensaba hace mucho tiempo que precisamente la tiniebla es el origen psicológico de «la nada»; el hombre ha venido a pensar en la nada precisamente por la experiencia de las tinieblas. Cuando abrimos los ojos a las tinieblas, no es que no veamos, no es que no ejercitemos un acto de visión; si vemos, lo que vemos es que no se ve. Hay un acto de visión, precisamente frente a la tiniebla. Pues bien, análogamente, yo diría que el articulo “la” confiere una cierta realidad a la nada, justamente una sustantividad. Este sería el carácter que yo llamaría proyectivo o programático de la nada; justamente la pérdida de su sustantividad, la pérdida del articulo. La nada seria la nada como inminencia, y el cumplimiento o la consumación sería nada.
Paralelamente nos encontramos con el concepto de creación. Si damos un sentido controlable, inmediato, a la palabra creación, creo que tenemos que ejecutar una operación intelectual bastante importante. Normalmente se ha planteado el problema de la creación partiendo del Creador. Pero tal planteamiento tropieza con dificultades enormes. No podemos partir de Dios; Dios no está disponible, no está ahí. Creo que la idea de creación alude precisamente a la irreductibilidad de una realidad nueva. Ahora bien, yo (hay que fijarse que no digo “el yo”), yo soy irreductible a todo, lo mismo que todo es irreductible a mi. Si tratamos de entender la aparición en el mundo de una persona, lo que llamamos el nacimiento, podemos considerarlo de dos maneras: desde el punto de vista biológico, como un suceso en el mundo, el nacimiento humano no es fundamentalmente distinto del nacimiento de un animal. Justamente lo irreductible del hombre no es lo que tenga de organismo, lo que tenga de realidad biológica y psicofisica; es la vida humana la que es irreductible a la vida animal. El nacimiento de un hombre desde el punto de vista biológico, orgánico, animal, como un suceso del mundo, es fácilmente inteligible: el hijo nace de sus padres y por tanto se deriva de ellos.
Pero entonces viene la distinción fundamental: lo que el hijo es, ciertamente se deriva de lo que sus padres son, pero quién es el hijo ni se deriva, ni puede derivarse de sus padres; ahí está la cuestión. Si pasamos del qué al quién, es absolutamente ininteligible e incontrolable la idea de derivación. El padre es uno, la madre es dos, el hijo es un tres, rigurosamente irreductible; el padre y la madre son por supuesto irreductibles entre si porque son personas. El hijo que dice yo, es irreductible a su padre, a su madre, a Dios y a toda realidad cualquiera que ella sea. Por consiguiente no tiene el menor sentido controlable decir que viene de ellos. A esto es a lo que podemos llamar creación; es la aparición, el alumbramiento de una realidad absolutamente nueva e intrínsecamente irreductible. Consiguientemente, una persona o es vista como creada, como criatura, o es violentamente reducida a lo que no puede ser un qué, una cosa. Creación quiere decir, si quiere decir algo, innovación de realidad, y esto acontece todos los días, todos los minutos, cada vez que nace una persona.
Aquí tenemos un ejemplo flagrante de eso que llamaba falso positivismo, positivismo incompleto: positivismo no radical. El positivismo radical consiste, precisamente, en aceptar la realidad tal como es, tal como se presenta. Ahora bien, el quién se me presenta como irreductible a todo qué; cuando dice “yo” se enfrenta polarmente con la totalidad de la realidad como algo irreductible a ella, y no tiene sentido, por tanto, hablar de derivación. Esta seria la perspectiva desde la cual yo consideraría el hecho del nacimiento.
Consideremos ahora el término de esta vida humana que comienza con el nacimiento, lo que llamamos la muerte.
Decimos que el hombre es mortal. Pero la palabra mortal tiene dos sentidos: en un sentido es mortal lo que puede morir, y en un sentido más fuerte, es mortal lo que tiene que morir, moriturus. Que el hombre es mortal en el primer sentido es evidente, pero es mortal en el sentido fuerte de la palabra?, ¿es morinrus? Algunos dirán que también. Ahora bien, si yo les pregunto cómo lo saben, cabe que me digan: por la experiencia, porque todos los hombres se han muerto. Yo a esto les diré: todos no, ellos no, yo tampoco, y en estos momentos hay 3.500 millones de excepciones. Dirán: bueno, pero se morirán también. Sin embargo, imaginemos un conocimiento experimental que presentara por lo pronto 3.500 millones de excepciones. Evidentemente no seria en modo alguno concluyente. Si tuviéramos simplemente un conocimiento de la muerte por experiencia tendríamos bastante esperanza. Pero ¿la tenemos todos? Yo, la verdad es que no la tengo.
Entonces hay que reconocer que nuestra certidumbre de la mortalidad humana, de nuestro carácter de morituri, no viene de la experiencia, sino de algo bien distinto, de la consideración de la estructura de eso que llamamos el hombre. El hombre es una realidad proyectiva, programática. Yo vivo proyectándome hacia el futuro y esa proyección tiene ciertas etapas, lo que llamamos edades. Yo estoy instalado en una edad, pero esa instalación me abandona en cierto momento. En un momento, yo era niño y al cabo de cierto tiempo resulta que ya no soy niño, soy un joven: pasa algún tiempo y soy un hombre maduro, dentro de algún tiempo esa instalación de la madurez también me habrá abandonado; entonces estaré en la vejez y ocurre que en esa edad que llamamos vejez no se puede seguir indefinidamente y no hay otra después, es la última. Esta es la cuestión. La estructura de eso que llamamos el hombre me remite inexorablemente a la muerte. Esta es la razón de que no tengamos esperanza, esta es la fuente del conocimiento del carácter del hombre como moriturus, no la mera experiencia.
A pesar de ello y sin embargo, no podemos olvidar que la muerte tiene un extraño carácter de irrealidad; es perfectamente segura pero no acabamos de tomarla en serio. Todos hemos hecho seguramente la experiencia de ir al cementerio a acompañar a un amigo o a una persona de la familia; llegamos al cementerio, estamos contristados por el dolor de la persona que hemos perdido, la vamos a dejar en su tumba y evidentemente tenemos una consideración no muy alentadora, más bien deprimente: pensamos que dentro de 50 años, o si somos más optimistas dentro de 100 años, para estar seguros, toda la ciudad estará allí; la cosa realmente no es alentadora. A pesar de lo cual cuando se echan unas paletadas de tierra sobre el ataúd y volvemos a la ciudad, tenemos la impresión de que entonces volvemos a la realidad, que cerramos un paréntesis de irrealidad. La muerte es segura pero es irreal. Lo que es real es la vida, que estamos vivos. Del mismo modo el joven considera la vejez como segura, pero ahora es joven, y ni siquiera podría, a diferencia de la muerte, acercar la vejez por mucho que quisiera. La vejez es absolutamente irreal para el joven, como la muerte es algo absolutamente irreal para el vivo. El descubrimiento, la amenaza, la certeza de la muerte, todo eso acontece en mi vida y no al revés. Por tanto, es un error interpretar la vida desde la muerte o para la muerte. No. Lo que es real es la vida. La muerte es segura, la muerte es cierta, si, pero le pasa a la vida, la encuentro en mi vida.
Ahora bien, si recordamos esa distinción que habíamos hecho entre el hombre como estructura empírica de la vida humana y mi vida misma, encontramos entonces que el hombre, lo que llamamos el hombre, con sus edades, con su juventud, su vejez, etc., es una estructura cerrada que concluye en una edad última y por tanto en la muerte, y que por consiguiente al hombre le pertenece intrínsecamente la mortalidad. Sin embargo mi vida es otra cosa. es una estructura abierta; vivir es proyectar, anticipar, imaginar. Yo soy futurizo, futurizo que no es futuro. (En español hay este espléndido sufijo para formar adjetivos que indican orientación. tendencia, propensión. Decimos levadizo de algo que se puede levantar; decimos resbaladizo de aquello en que se puede fácilmente resbalar, olvidadizo es el que tiene mucha propensión a olvidar las cosas; enamoradizo es el que se enamora fácilmente). Pues bien, yo soy futurizo. No soy futuro, soy presente, soy perfectamente real, pero estoy orientado al futuro, vuelto, proyectado al futuro. Justamente esta es la condición de la vida humana: ser futuriza.
Entonces resulta que la muerte corporal, la muerte biológica, no es mi muerte; a lo sumo podría ser la causa de mi muerte, pero no mi muerte misma. Es algo que me pasa a mi en mi vida. Yo soy, por supuesto, corpóreo pero soy irreductible a mi cuerpo, soy tan corpóreo como irreductible a mi cuerpo. Este es el sentido que tiene la expresión española: «yo me muero». En español no decimos normalmente “yo muero”. Es una construcción poco española. Decimos “yo me muero”. Ese “me” que aparenta ser reflexivo, ese dativo de utilidad, que tampoco es eso, ese análogo de la voz media griega, justamente da ese carácter personal a la muerte. Y a muchos actos vitales: yo me paseo, yo me como una manzana, etc.
Decíamos, al hablar del nacimiento, que la persona como tal persona es radical innovación, criatura por tanto. Tenemos el hijo, tenemos los padres; evidentemente de los padres se deriva el organismo, la realidad corpórea y psicofisica en la cual radico yo o radica el nacido, pero la relación entre la persona nacida, entre el quien que ha nacido y sus padres es intrínsecamente problemática. Ahora bien, si entendemos el carácter personal de mi muerte, encontramos precisamente una situación análoga. Lo que le pase a mi hígado, a mi corazón, a mis pulmones o a mi cerebro, evidentemente tiene que ver conmigo y me afecta; me pasa a mi pero no es algo que intrínsecamente pertenezca al quién que yo soy. Es una relación problemática y nada evidente. Es decir, que descriptivamente me descubro a la vez como criatura y como abocado a la perduración cuando me miro como un “quién” que tiene que articularse con un “qué” haciendo su vida.
Por consiguiente, la estructura empírica que es el hombre me remite de un modo inexorable y sin resquicio de esperanza a la muerte. La estructura abierta de mi vida como proyección y futurición, lejos de remitir a la muerte, postula la perduración, es una vocación de inmortalidad, y naturalmente, como el quién es irreductible al que, la cuestión queda abierta. El problema que se plantea es este: ¿es posible mi vida con otra estructura empirica? Es evidente que la muerte biológica, la orgánica, significa la alteración profunda del organismo, la suspensión de sus funciones biológicas y a última hora la destrucción del organismo, y por consiguiente es evidente que la muerte significa la destrucción de la estructura empírica en que mi vida ha acontecido. Esto es claro. Por consiguiente la posibilidad de perduración se plantearia como la posibilidad de mi vida con otra estructura empírica. Ahora bien, si esta estructura es empírica y empírico quiere decir que se da a la experiencia, que se conoce por experiencia, es vana toda especulación, yo no puedo saber si es posible esa otra estructura empírica o no, hasta que lo experimente. Esto quiere decir que la perduración personal de la vida humana es posible, es inteligible, es plausible, está postulada por una condición biográfica, proyectiva, futuriza de mi vida personal, pero es radical e intrínsecamente insegura. Y todo intento de darle seguridad es una violencia intelectual o un acto de fe.
Este sería, a mi juicio, el planteamiento del problema de la muerte en una perspectiva personal y en una perspectiva que yo llamaría de radical positivismo.
En la consideración que ahora voy a hacer abandonamos este riguroso, radical positivismo, pero lo advierto claramente para que nadie se llame a engaño. Si nos situamos hipotéticamente en esta nueva perspectiva de una vida perdurable, si damos por supuesto que esta otra estructura empírica de la vida humana es posible -y hago notar que se trata de una hipótesis-, entonces ¿cómo aparecería esta vida?
La pregunta fundamental seria: ¿para qué esta vida? Si el hombre está abocado a una vida perdurable con otra estructura empírica que no sea esta, entonces ¿para qué esta? ¿para qué Dios nos ha puesto en este mundo corpóreo, con esta estructura empírica abocada a la muerte, a la destrucción orgánica? ¿por qué no nos ha situado directamente en aquella? Si a esto se responde que se trata de probarnos, de ponernos en este mundo para ver cómo nos portamos, me parece esta una idea no muy digna de Dios, excesivamente elemental y un poco miope. Yo creo que hay otra razón más honda. Y es que si Dios nos hubiera puesto directamente en el paraíso, ahora seriamos otra cosa, no seríamos lo que somos, porque precisamente la vida humana consiste justamente en que yo me hago a mi mismo. Entendámoslo bien: no me hago lo que soy ni elijo mi circunstancia; ni elijo este mundo, ni elijo esta época, ni elijo este organismo, ni elijo mi condición de hombre por lo pronto, ni de varón, ni de español, ni de hombre del siglo XX, etc., etc., ni elijo mi vocación, que no me es impuesta pero me es propuesta. Yo no elijo lo que soy. Lo que elijo es quién soy. Mi vida entera consiste en darle significación al pronombre «yo» o a mi nombre propio, es decir, al equivalente del quién, al quién que soy yo. Y por consiguiente, si Dios me hubiera puesto directamente en el paraíso, ahora sería otra cosa, no seria eso que entendemos por vida humana, eso que llamamos en esta estructura empírica el hombre. Diríamos que esta vida mortal es el tiempo en que el hombre se elige a sí mismo, en que elige quién es, o mejor dicho, quién quiere ser y no acaba de ser. Esta vida seria, en este sentido, la elección de la otra; la otra seria la realización de ésta. Recordemos aquel verso tremendo del Dies irae: «Quidquid latet apparebit»: “Todo lo que está oculto se manifestará”. Es un verso tremendo, inquietante, que produce temor y esperanza. Yo pienso que esto quiere decir que todo lo realmente querido será.
Pensemos en la estructura disyuntiva, conflictiva, de la vida humana, en el hecho de que la vida humana no se identifique con su trayectoria porque tiene muchas y porque al lado de esta, hay todas las innumerables que, como ramificaciones y arborizaciones, he ido no eligiendo, no decidiendo, he ido dejando a izquierda y a derecha del camino. Lo que yo hago en este momento no es inteligible más que si tengo presente lo que podía hacer. Si quieren entender mi vida en este momento, y dicen simplemente que estoy reflexionando, no entienden nada. Hace falta que además tengan presente lo que yo podía hacer a esta hora. Solamente en vista de lo que yo podía hacer a esta hora y no estoy haciendo, tiene sentido que lo que estoy haciendo es reflexionar. Por consiguiente, la vida humana, repito, no se identifica con una trayectoria, pero todas las arborizaciones, todas las ramificaciones que han sido auténticamente queridas o deseadas, todas ellas componen la realidad total de mi vida y es lo que tendría sentido al decir: «Quidquid latet apparebit». «”Todo lo que ha sido auténticamente deseado y querido, será”, es decir, nos condenamos a ser de verdad y para siempre quien hemos querido, lo cual, naturalmente, cambia la perspectiva habitual. Normalmente nosotros lloramos por la fugacidad de las cosas. Todo pasa y se va, si; pero resulta que todo está amenazando con un “paгa siempre” bastante inquietante, resulta que lo que hacemos y lo que queremos y lo que deseamos aparecería ungido de una permanencia total, seria para siempre; vivir sería radicalmente comprometerse para siempre con la realidad elegida. Y entonces, naturalmente, al volverse a las cosas de la vida, habría que preguntarse: ¿cuáles verdaderamente importan? Imaginemos la perspectiva que la vida humana asumiría al ser considerada desde la posibilidad de perduración. Para mi la cosa es clara: en realidad solamente me interesan aquellas cosas frente a las cuales la muerte no es una objeción, es decir, aquellas que me interesan en todo caso y para siempre.






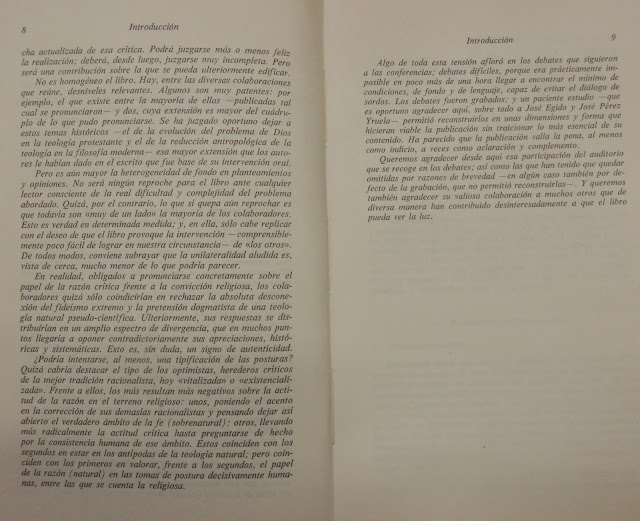








Prácticamente el discurso de D. Julián al recibir el premio Príncipe de Asturias, bien pasados los 80 años, está condensado en este artículo...
ResponderEliminarMuchas gracias por su aclaración
ResponderEliminar